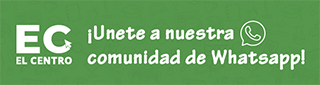Jorge Navarrete Bustamante. Doctor en Procesos Sociales y Políticos.
Para platicar virtualmente con usted, tal vez la pregunta precisa pudiera ser: «¿Por qué tengo obligaciones morales con los demás seres humanos, sin exclusión?»
Excélsior pensadores han respondido de diversa manera ello. Por ejemplo, Hirschmann aludía que es para responder al propio interés, muy en la línea de lo que Maquiavelo y Hobbes llamarían «el interés más fuerte»; otros, siguiendo a Adam Smith y John S. Mill, a los sentimientos sociales; otros, como Scheler, y Ortega, al hecho de que las personas gozamos de una capacidad de estimar los valores; otros como los kantianos, afirman porque la otra persona es para mí una ley, de igual forma que yo lo soy para mí misma (Christine Korsgaard).
Pues bien, debemos reconocer que todas estas teorías tienen, sin duda, una parte de verdad, y ninguna de sus aportaciones puede ser despreciada; pero también adolecen de grandes limitaciones, especialmente: tienen dificultades para superar el individualismo.
Efectivamente, contrario a tal individualismo, existen propuestas éticas como la “Teoría del Discurso” de Habermas y Karl Otto Von Apen (con raíces kantianas) consubstanciados con la Teoría Crítica (que manifestaron Max Horkheimer, Habermas, Adorno, Honneth, Benjamin, Marcuse, Fromm…) quienes descubren y recomiendan concebir como núcleo de la vida personal y social, el reconocimiento recíproco entre sujetos, para responder a la pregunta inicial en esta columna.
Ciertamente, adhiero a la “Teoría del Discurso”, pues permite descubrir que existe un vínculo entre todos los seres dotados de competencia comunicativa. Es decir, cualquiera que realiza acciones comunicativas y entra en procesos de argumentación, al hacerlo, reconoce que cualquier ser dotado de competencia comunicativa es un interlocutor válido, con el que le une un vínculo comunicativo y, por lo tanto, a determinados deberes; descubre una ligatio, que ob-liga internamente, y no desde una imposición ajena.
Von Apen lo explica de la siguiente manera. Cualquier ser humano que argumenta en serio (basado en una norma ética fundamental, no en una preferencia en que el deseo es la medida del valor, y no a la inversa) ha reconocido que:
«Todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas, puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún inter locutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión»
Ergo, todos los seres dotados de esas competencias deben ser reconocidos como personas para que tengan sentido nuestras acciones comunicativas. Tal reconocimiento trasunta lo siguiente:
- Entre los interlocutores se reconoce un igual derecho a la justificación del pensamiento y a la participación en la discusión.
- Todos los afectados por la norma puesta en cuestión, tienen igual derecho a que sus intereses sean tenidos en cuenta a la hora de examinar la validez de la norma.
- Cualquiera que desee en serio averiguar si la norma puesta en cuestión es o no correcta, debe estar dispuesto a colaborar en la comprobación de su validez, a través de un diálogo en que no se dejará convencer sino por la fuerza del «mejor argumento».
- El mejor argumento es aquel que satisface intereses universalizables.
Ciertamente, el descubrimiento del vínculo comunicativo o conversación, desautoriza las pretensiones de cualquier individualismo atomista, como: “lo que me conviene a mí, a mi compadre” a mi “círculo”, “grupúsculo”, “máquina”; o “así soy no más”; o al no tener argumentación: “se victimizan” “presionan con el silencio”, o “no me gusta la forma como lo dijiste”, “no pienso aprender, ni cambiar”, “y me voy no más”…
Es que, el reconocimiento de vínculo mutuo NOS constituye a ambos, como personas. Por eso tiene sentido hablar de obligaciones mutuas, pues nos permite desplegar una Ethica cordis -una ética cordial- para “realizar aquellos ideales” que en conciencia y consubstanciados de un criterio intersubjtivo, estimamos: “deberían ser realizados”»
Por ejemplo, partir por comprender que el derecho a del interlocutor axiológico es un derecho «humano», por tanto, se debe expresar en «derechos pragmáticos» que son inherentes a «derechos morales» que les constituye, como los siguientes: el derecho de los interlocutores a que su vida sea respetada y mantenida, el derecho a la libre expresión y formación de conciencia, el derecho a gozar de un nivel material y cultural que empodere a los interlocutores potenciales y les permita participar en los diálogos de manera simétrica.
Es que la norma fundamental de la ética del discurso radica en que: «Cualquiera que argumente en serio, se ve obligado a someter la norma a un diálogo en las condiciones más próximas posible a la simetría»
De manera que en un diálogo celebrado en condiciones próximas a la simetría, quien tenga voluntad de justicia, voluntad de descubrir mediante el diálogo qué es lo justo: está obligado a trabajar activamente por la defensa de los derechos humanos y las capacidades básicas de los afectados; es decir, ello entraña el principio de corresponsabilidad, de empoderar las capacidades del interlocutor para un dialogo fructífero imbuido de una ética del compromiso, dimensión de la razón cordial.
En definitiva, debemos tener presente que quien sea incapaz de estimar el valor de la justicia, ni siquiera va a interesarse por argumentar en serio. Y quien quiere dialogar «en serio», lo hace movido por un mundo de valores, jamás por deseos individualistas y egoísta, pues: asume satisfacer intereses universalizables. ¿Se comprende por qué es deleznable el embuste, la codicia, el fanatismo, la discriminación, el “espíritu de círculo o camarilla”, la prepotencia, la violencia y el genocidio?