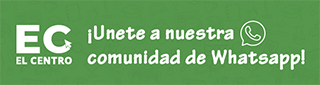Jorge Navarrete Bustamante. Doctor en Procesos sociales y políticos. Académico de la Universidad de Talca.
Somos -hasta el momento- seres finitos. Esto es una condición que nos constituye. Ser en el espacio o lugar, es lo mismo que ser en el tiempo.
Por tanto, ante lo temporal, el ser humano puede asumir dos actitudes esenciales: puede vivir en el tiempo y para el tiempo; o bien, puede vivir en el tiempo para la trascendencia.
Esta es una de las complejidades mayores de nuestra existencia. Ello, en un transcurrir en que entre lo pretérito y el presente, no hay ningún abismo. Es decir, nada de lo que ha sido «antes» se pierde «ahora» íntegramente.
Este es tema un tema difícil.
Intentaremos, modestamente, ocuparnos de ello en esta columna, a costa de ser reduccionista.
Lo inicial y escuetamente planteado, trasunta que: el hombre es su propia historia, complementado con el ser biológico y lingüístico, como nos enseñara Maturana.
Sin embargo, desplegando el ser humano su existencia vital en el tiempo mismo, no está propiamente sometido a él pues, día a día, enfrenta lo efímero, lo accesorio y lo accidental; circunstancia tan irreductiblemente fundamental de su condición humana como hijo de la evolución, “polvo de estrellas”, en su consubstancialidad con el Universo, e inherencia con el “yo otro”; o Ser – con – otros.
Ergo, al decir de Heidegger, en “Ser y Tiempo”: al ser del Dasein (es decir, “Ser ahí), le pertenece esencialmente el ser-con-otros; y en ese ser-uno-con-otro en el mismo mundo, son trazados nuestros destinos individuales.
Esto entraña la comprensión del significado de la historia como destino colectivo, sin substraerse a la facticidad de construir, y de ser-en-el-mundo con- otros; inspirados en una compartida trascendencia vital.
Pudiera entenderse entonces, la historia como unidad teleológica del obrar humano.
¿Siempre se ha concebido así a la historia?
No.
El concepto nuevo de la historia empezó a cambiar en el siglo XVIII con el libro de Giambattista Vico, escrito en 1725, “La nueva ciencia”, en la que rebate a Descartes, quien aseveró en 1635, que la verdaderas ciencias se basan en estructuras matemáticas; por tanto, la historia no sería una ciencia.
Vico, por el contrario, dice que el conocimiento más fidedigno, es el conocimiento de lo que nosotros mismos hacemos; por tanto, cuando Descarte señala que la historia no es una ciencia porque se basa en percepciones, yo afirmo -dice Vico- que la “Ciencia Nueva”, es la historia; la ciencia de la historia y de la cultura, pues no hay posibilidad de conocimiento fidedigno mayor que conozcamos aquello que nosotros mismo producimos y, lo que nosotros mismos hacemos, es la cultura humana, y la historia
En consecuencia, Vico funda la idea de que la “providencia” trazó una línea de la historia en cuyo interior desenvolvemos nuestra propia vida, y nosotros hacemos la historia… y, porque nosotros hacemos la historia, es posible una ciencia de la historia.
Edmund Wilson, en su libro “Hacia la estación de Finlandia” (1940), plantea la tesis de que existe una línea continua entre esta idea de la historia desde Vico, pasando por Condorcet, Jules Michelet, Marx, Dilthey, Husserl, Heidegger, entre otros, y de ahí en adelante, hasta llegar al estadista Salvador Allende (1973) el cual, con sus actos y sus última palabras, afirmó desde La Moneda: “La Historia es nuestra y la hacen los Pueblos”.
O sea, tanto la mayoría de esos autores -aunque especialmente Marx- forman parte de una concepción del tiempo como consumación; la idea de que la historia es finalmente: el desenvolvimiento de un guion que no nos es muy inteligibles, pero porque ejecutamos con nuestros actos, podemos concebirlos y conocerlos.
Esta tesis de Wilson, es confirmada por la obra de Reinhart Koselleck, el gran historiador de los conceptos, quien sostiene que mientras para los antiguos, la historia es la repetición incesante de un mismo acontecer, motivo por el cual la historia es maestra de vida y, si usted quiere saber vivir, debe conocer la historia, toda vez que la historia es -como decía Polibio- una rueda incesante donde todo vuelve y retorna; para un moderno, es: el sujeto que distancia la experiencia del presente de sus expectativas de futuro; o sea, lo propio de la modernidad sería un quiebre: entre la experiencia del hoy, y este horizonte de expectativas que nos orienta.
En definitiva, la temporalidad en su concepción actual, consistiría en que la vida humana, es una vida que se vive en el presente, pero experimentando siempre una fractura con las expectivas de futuro que nos alienta; y que la política puede hacer posible.
Así, la temporalidad y la historia, se empiezan a concebir como una profecía al revés”; o sea, la historia se “lee” desde el futuro. Se suele hoy escuchar frases como: “yo comprendo lo que nos ocurre, los dolores y las miserias que sufrimos, a la luz del futuro del futuro que se acerca, y que nosotros desde nuestra praxis podemos revertir”.
¿Nos resulta hoy día seductora esta concepción del tiempo, cuando el presente nos parece interminable y absorbente?
Pudiera ser que vivir nuestra historia personal y social proyectada como una escatología, pensando nuestra propia vida como una suerte de consumación, no perezca muy eficaz culturalmente; aunque todas y todos tenemos nuestra utopía; empero lo decisivo es que no concebimos el tiempo de esa manera: nos consume el presente.
Dante, en su “Divina Comedia”, afirma que uno de los círculos del infierno tiene escrito el lema: “Aquí se cierran las puertas del futuro”.
¿Le resulta inquietante esta concepción de la temporalidad que nos condiciona hoy, como seres humanos?