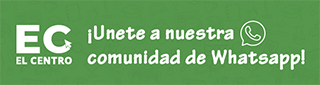Dr. Emilio Moyano Díaz. Profesor Titular. Universidad de Talca.
Hemos asistido a varios debates de los 8 candidatos presidenciales, el último de los cuales fue organizado por ARCHI (Asociación de radiodifusoras de Chile) esta semana, y habría sido oído por 4,5 millones de ciudadanos. Sin duda que la gente sigue depositando confianza en las radios, es un medio aún a ‘escala humana’. La televisión además es estresante por su velocidad, y sobre todo alienta el estrés de su audiencia poniendo música odiosa de fondo al transmitir noticias (como si su contenido desastroso (en otros casos inocuo) ya no fuese suficiente, o voces agudas y agitadas rayando en una artificial alerta de lo ‘urgente’.
En este debate se pudo oír algunas ideas muy interesantes que ojalá quien quiera que sea electo/a las considere viables para ser incorporadas a su gobierno. Sin duda que ofrecer un salario vital de 750 mil pesos es atractivo, tanto como acabar con el pago de contribuciones, y quitar el IVA a los medicamentos, recibirlos en casa, disminuir la tasa máxima de interés convencional a clientes de casas comerciales y similares. Éstas y otras propuestas relativas a acabar con las esperas en salud, mejorar la calidad de la educación, cierre de fronteras, control de la migración y acabar con la delincuencia y crimen organizado fueron calificadas por el candidato de mayor resiliencia en candidaturas hasta hoy (MEO), como concurso o festival de promesas y cifras mentirosas, ya que no se indica de dónde saldrá el financiamiento para ellas. Agregó que parecía un debate de los años 90, y que el modelo extractivista ya no nos sirve más.
Estas afirmaciones, así como la del candidato de extrema izquierda -Artés- referida a que tanto la derecha como la izquierda han mantenido el sistema neoliberal, el que sería causante de todos nuestro males, llaman la atención. MEO fue el candidato que más cifras diestramente entregó, respecto de muy variados temas -vivienda, pobreza entre migrantes, crecimiento, etc, etc.- y a uno le parecen ciertas, toda vez que nadie las refuta y, más aún, cuando un presto Kast las anotaba como para contar con ellas, ya que es notoria su falta de datos en sus proposiciones. También, es destacable que Kayser parecía ser el único quien, además de hablar de corrido y bien, no parecía tener apoyo de documentos o papeles a la vista. Su lenguaje directo parece conectar bien con las audiencias, su consistencia y claridad discursiva a lo largo del tiempo (no se necesita ‘interpretarlo’) durante toda esta ‘carrera presidencial’, parecen sus principales fortalezas, especialmente, frente a las vacilaciones o generalidades del candidato Kast, o a las volteretas y especialmente autoevaluaciones positivas repetitivas de la candidata Jara respecto de lo que sería su capacidad de llegar a acuerdos (¿qué rol habrá jugado Marcel?). Por su parte el candidato Mc Nichols tuvo la valentía de reconocer alguna mentira de haber realmente votado si y haber dicho que por el no, y su calificación de error el hecho de haberse transado a golpes con un señor quien le recordó a su madre.
Pero en fin, es más o menos, lo que hubo. De 8 candidatos y sus discursos sólo Mc Nichols habló explícitamente de pensar a Chile al 2050, y de proyectos de futuro. Propuso la creación de centros de competitividad en universidades estatales regionales, y un gran Centro de Innovación en el norte para América Latina.
Es lamentable en cambio, que el pensamiento de la mayoría de los participantes del debate estuviera centrado en la contingencia. Ésta por cierto es relevante, qué duda cabe que un país sin seguridad -sanitaria, cuyos ciudadanos se mueren esperando atención médica, inseguridad ante lo que se come (alimentos chinos sin rotulación castellana, excesos de azúcares en casi todo, etcétera), inseguridad ante el crimen (organizado y no), y sin seguridad de pan techo y abrigo, entre otras inseguridades- no puede retomar con confianza el camino al desarrollo que hasta hace algunos años tuvo. Permanecer en este vuelo rasante de tareas y sus afrontamientos, tal vez también fue producto del tipo de preguntas y contra-preguntas de los periodistas, de poco alcance, y referidas mayoritariamente a aquello que ‘le preocupa a la gente’ .
Pero un pueblo necesita tener horizontes mayores, necesita sueños, un ideal de sociedad, así como cada uno puede buscar su desarrollo individual contando con un modelo o ideal de Yo. En nuestro país, el movimiento de la patria joven con su revolución en libertad, o la revolución con sabor a empanadas y vino tino, o la lucha contra Pinochet-dictadura, o ‘la alegría ya viene’ con la restauración democrática y el camino al desarrollo posterior, todas ellos fueron movimientos e ideas o símbolos tras un sueño de sociedad que valía la pena, por la cual se generaba impulso a participar en su construcción y desarrollo, y que fueron capaces de movilizar a grandes mayorías del país tras un propósito común deseable. Por derivación se generaba, y se tenía la posibilidad real, de producir cohesión social. Tratar de alcanzar una mejor sociedad siempre será socialmente motivante, pero hay que ser capaz de delinear adónde se quiere llegar, y comunicarlo con claridad y consistentemente.
¿Qué Chile queremos? ¿más allá de contar con empleo y niveles de ingreso suficientes para no tener pobreza, proveer de las seguridades Maslowianas mínimas, eliminando el crimen organizado y la mortalidad por espera para ser atendido en salud, y otras contingencias fatales? La pregunta acerca del Chile que queremos hace tiempo está invisibilizada, lejísimo de intentarse siquiera ser respondida. El último gobierno (actual), llegó lleno de slogans para cada cosa, puntuales, que resultaron vacíos (política exterior turquesa, wallmapu, acabar con las AFP, reformar Carabineros, disminuir sueldo a políticos y funcionarios de la administración del gobierno, acabar con el amiguismo en la designación de cargos, y un largo etcétera), y cuando aspiró al algún sueño ‘en grande’, éste devino una penosa fantasía o delirio juvenil: Chile, cuna del neoliberalismo, ahora lo enterraría.
Así, la pregunta acerca del Chile que queremos (como el plan anual que cada ciudadano se puede hacer el primer día de cada nuevo año, o el plan de desarrollo con el cual cada organización busca su crecimiento), no ha estado dentro de las preguntas acerca del cambio cultural buscado. Lamentablemente, tampoco la encontramos en ninguna candidatura hoy. Esto no es raro, los partidos políticos del ‘progresismo’ -al menos (son los que conozco)- y probablemente los otros también, siguen pegados a un Chile o sociedad que ya no existe, desconocen en sus doctrinas hacia dónde va el mundo, y sus logos y símbolos parecen caricaturas primitivas no convocantes, para una juventud que necesitamos se eduque política y cívicamente. Los esfuerzos de crear una nueva constitución por parte de la izquierda y de la derecha fueron un fracaso. Pero, sobre todo, los politicos están ocupadísimos con la lucha electoral por el poder (no por referéndums), la que siempre supera en su urgencia al pensamiento para el largo plazo y, así, en detrimento de nuestro desarrollo. La política sigue siendo un buen negocio en Chile, y mientras lo sea, es perfectamente entendible que los políticos profesionales estén ocupados con mantener su trabajo, su empleo, y poder mantenerse en él que tan rentable resulta (y de aparentemente bajo costo de esfuerzo), o de dejárselo eventualmente a sus hijos. No parecen tener otro futuro que el propio, en el cual pensar.
Hay expertos acerca de las transformaciones de las sociedades que desde 1970 las estudian en muchísimos países del mundo, y sus datos permiten ver la evolución de las sociedades de esos países en el tiempo. Lo hacen midiendo las actitudes de los ciudadanos respecto el grado de identificación de éstos con respecto a valores. Así han sido clasificados los países según si adhieren a valores materialistas o post-materialistas en dos grupos, el primero más asociado a escasez y limitaciones económicas, y el segundo a condiciones económicas de mayor abundancia o más favorables, globalmente como sigue (por si fuera de su interés profundizar: Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (2005), Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, New York, o busque en la IA).
Grupo 1. Sociedades denominadas Materialistas: mantener el orden en el país, luchar contra la subida de precios, mantener una economía estable, luchar contra la delincuencia, mantener una alta tasa de crecimiento económico, procurar que el país tenga unas fuerzas armadas poderosas.
Grupo 2. Sociedades denominadas post-materialistas: dar a la gente más oportunidades de participar en las decisiones que conciernen a su trabajo y a su comunidad; dar a la gente más oportunidades de participar en las decisiones políticas importantes; proteger la libertad de expresión; procurar ciudades y campo más bonitos; lograr una sociedad menos impersonal y más humana; progresar hacia una sociedad en la que las ideas sean más importantes que el dinero.
¿Dónde le parece que Chile se ubica estimado/a lector/a? Ud. podrá clasificar a Chile en el 1 o el 2 y, sobre todo, si Ud. es ya mayor, podrá además comparar la evolución de nuestra sociedad en su tránsito entre el 1 y el 2. ¿No le parece que durante los años de la Concertación estuvimos cerca del grupo 2? ¿No le parece que hemos retrocedido hacia el grupo 1 y estamos, sino muy cerca, plenamente en él? Es a Ud. concluir. Pero, independientemente de lo que Ud. concluya, no estamos ni están nuestros políticos buscando construir un sueño convocante para nuestro querido país, lo que evidentemente nos hará continuar navegando sin rumbo. Alcanzar algunas metas que, sin duda es necesario, los candidatos hasta ahora no han sido capaces de ubicarlas en un proyecto o sueño de país generador de motivación, cohesión y desarrollo social de mediano o largo plazo. Ojalá el último debate presidencial permitiese elevar la mirada y entusiasmarnos en un sueño-país más allá de las preocupaciones propias de las del grupo de países 1.