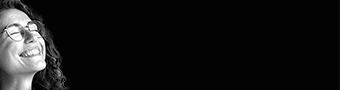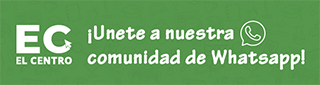Dr. Jorge Navarrete Bustamante. Presidente del Consejo de la Sociedad Civil. Past President Junta de Adelanto del Maule. Director Magister en Políticas Publicas. FEN-Universidad de Talca.
Estas no han dejado perplejo a casi nadie. Los sondeos de opinión pública -la mayoría ideologizados- no acertaron. Los partidos políticos -aunque “algo” presentían- el resultado les dejo a vario, atónitos. Los Centros de Estudios aún exploran en pos de un “hallazgo” que posibilite alguna predicción.
Este es un tema importante.
Platicando con mi hermano Daniel -este fin de semana- coincidimos que se trataba de un fenómeno que trasciende lo habitual en materia de comicios electorales. Y, sinceramente, nos ha sorprendido el esclarecido y transdisciplinar análisis de Carol Muñoz, psicóloga social, el cual comparto con ustedes prácticamente en su totalidad:
“En las últimas elecciones de Chile se hizo evidente un fenómeno inquietante: amplios sectores de trabajadores y dueñas de casa votaron por candidatos que se opusieron a subir el sueldo mínimo y a reducir la jornada laboral a 40 horas. Este hecho no puede entenderse únicamente desde la lógica económica, sino desde una mezcla compleja de procesos psicológicos, sociológicos, antropológicos y filosóficos que se entrelazan en el trasfondo cultural del país.
En Chile, el voto dejó hace mucho de ser una decisión basada en el bienestar material y se convirtió en un acto cargado de identidad, emoción y aspiración simbólica.
Muchos sectores populares ya no votan pensando en su realidad actual, sino en la identidad que desean proyectar. En un país marcado por décadas de hegemonía neoliberal, se instaló profundamente la idea de que el éxito depende del mérito individual, que la precariedad es resultado de no esforzarse lo suficiente y que el Estado es un obstáculo más que un protector.
Bajo ese marco, incluso quienes viven con sueldos bajos o condiciones laborales duras sienten que apoyar demandas sociales los “rebaja” o los asocia a una imagen de dependencia que rechazan. Así, votar por quienes prometen orden, disciplina o “mano firme” se vuelve una forma de diferenciarse simbólicamente del estigma de la pobreza, incluso cuando esas propuestas vayan en contra de sus propios beneficios materiales.
A nivel psicológico, operan mecanismos como la disonancia cognitiva: cuando una persona ya se siente identificada con un candidato, justifica sus decisiones aunque sean perjudiciales. Se suman el miedo y la manipulación emocional: ante discursos que asocian mejoras laborales con crisis económica, pérdida de empleo o “Chilezuela”, la emoción pesa más que cualquier análisis racional.
Sociológicamente, el desclasamiento se vuelve central. Muchas personas se sienten más cercanas a una clase media imaginaria que a su propio grupo social.
Aspirar a “ser como los de arriba” es más fuerte que reconocer la propia vulnerabilidad. Por eso se vota desde la fantasía de un futuro que no existe, temiendo que mejoras laborales “ahuyenten inversiones” o “perjudiquen al país”, aunque en la práctica signifiquen dignidad para quienes trabajan.
A nivel antropológico, la política funciona como un ritual de pertenencia. El voto no expresa intereses materiales, sino lealtades simbólicas: define de qué lado estoy, qué valores sostengo y contra qué grupo me posiciono.
En un país profundamente fragmentado, las personas votan más desde la tribu moral con la que se identifican —orden, esfuerzo individual, desconfianza del Estado— que desde su realidad concreta. Esta dimensión ritual explica por qué se puede votar “en contra del propio bolsillo” sin sentir contradicción.
Filosóficamente, lo que ocurre es una forma sofisticada de alienación: la clase trabajadora adopta la mirada del grupo dominante como si fuera propia.
La narrativa neoliberal se volvió tan naturalizada que muchos trabajadores defienden intereses empresariales como si fueran los suyos. Esta alienación se profundiza por la biopolítica del miedo, donde los medios, las élites y los discursos del orden moldean la percepción de la realidad más que los hechos mismos. Y, como describe Nietzsche, parte de la votación responde a una moral reactiva: no se vota solo por alguien, sino contra otro grupo que se percibe como responsable del malestar. El voto se llena de resentimiento, frustración y sensación de pérdida de control, liberando tensiones más que buscando soluciones.
Por eso el fenómeno que observamos no es simplemente que “ni cuando les tocan el bolsillo reaccionan”; es que durante décadas se construyó un sentido común donde la identidad vale más que la dignidad, el miedo pesa más que la evidencia y la aspiración simbólica supera a las necesidades reales. El desclasamiento chileno no tiene límites porque no es económico: es emocional, cultural y profundamente ideológico.
Ese es el verdadero diagnóstico del presente político de Chile”, finaliza la autora.
Digno de considerar, para comprender la magnitud de desafíos que le atañe a nuestro capital cívico ¿Verdad?